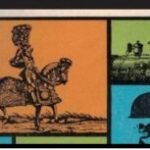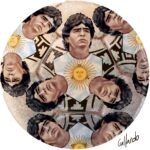“Todo lo sólido se desvanece en el aire
Toda materia se deshace en un solo instante
Todo lo devora, todo se desploma
Se cae a pedazos como el imperio de Roma
No hay forma alguna de tener equilibrio
Si la balanza ha caído y no se ha sostenido
A quien no trabaja, para la maquinaria
Para el que no procede, no produce o no paga
Pasa en la calle y pasa en tu casa
Sobrepasa todo, pero todo se rebalsa
Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo
A quien se levanta y lo apunta con el dedo”
Ana Tijoux – Todo lo sólido se desvanece en el aire
Tomando esta frase de la artista Ana Tijoux, surge una invitación a pensar la vigencia de la frase de Marx (ver nota 1) en las palabras de la esposa del presidente Sebastían Piñera, Cecilia Morel, al estallar el conflicto social en Chile el domingo 20 de octubre de 2019, cuando afirma en un audio filtrado en las redes sociales:
“Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena,
no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas”
Podemos interpretar las palabras de la primera dama chilena a partir del siguiente fragmento de Benedetti: “¿Por qué me siento un poco extraño, Y/o extranjero (en francés son sinónimos), En este espacio que es mío, nuestro?”. Así como la primera dama entiende y se refiere a los manifestantes, las chilenas y chilenos promedio de su país pueden perfectamente sentirse extraños/extranjeros, “alienígenas” en Chile. De tal magnitud es el disparate que conlleva comprender ese “no sé cómo se dice” a la que la primera dama hace referencia, ya sin palabras para calificar el estallido social. Así, su entendimiento fue incapaz de comprender por qué en Chile las manifestaciones llegaron al punto que llegaron. Al entender esto como una invasión alienígena, la primera dama denota su incapacidad para comprender los sucesos que estallaron bajo la consigna “No son 30 pesos, son 30 años”. Haciendo dialogar a Benedetti con nuestra actualidad latinoamericana y el estallido de los conflictos de Chile en 2019 y teniendo en cuenta la denuncia de su narrativa en “Cielito del 69”, podríamos decir incluso que ni siquiera son 30 años, son 50 años.
La primera dama hace una disociación: por un lado, hay un nosotros al que ella exhorta y advierte frente a otros, extranjeros, que llega a calificar como alienígenas, que a su vez fueron clasificados como “terroristas” por el propio presidente Piñera. Siguiendo las afirmaciones de la primera dama, sostuvo:
“Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”.
Es insostenible la tentación de recordar nuevamente a Mario Benedetti, cuando poetiza las turbulencias sociales de América Latina en su Cielito del 69’, “con el arriba nervioso y el abajo que se mueve”. Esta explicitación que hace la primera dama en su audio refleja lo que se dirime en Chile el próximo domingo: la construcción de un Chile “en el cual quepan todos los seres humanos”, parafraseando a Hinkelammert (2004), o continuar con un Chile que es “exitoso”, panacea del consumismo neoliberal en nuestro continente, pero que es, como bien Cecilia Morel señala, privilegio para unos pocos.
Una realidad que rompe los ojos
En Chile, el descontento social llegó a su punto de ebullición en 2019. La pandemia de la Covid-19 ha provocado una pausa por la emergencia sanitaria, pero a 1 año del estallido social el pueblo chileno deja en claro que está harto del pacto social que lo nuclea desde hace 30 años. En ese sentido, el próximo domingo 25 de octubre Chile estará decidiendo si se lleva a cabo o no la reforma constitucional que podría poner fin a la era política que sentó las reglas de “juego democrático”, bajo la constitución creada por Pinochet en 1980 y que hasta la fecha perdura. Este modelo de país construyó un tipo de ciudadanía en el cual la distinción entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda (y hasta tercera) fue acentuando cada vez más su brecha. Así, la subjetividad neoliberal que permea a la sociedad chilena a partir del molde pinochetista debe ser vista como la génesis de un proyecto político profundamente desigual y que inexorablemente tenía en su horizonte este presente: una crisis de representatividad. Nuevamente insistimos con señalar la consigna que disparó la lucha popular chilena del 2019: “No son 30 pesos, son 30 años”.
Ahora bien, cabe preguntarse, ¿30 años de qué?
Para responder a esta pregunta, debemos remitirnos a la propia constitución chilena, que sin realizar sobre ella un análisis exhaustivo y deteniéndonos solamente en algunos puntos del capítulo 1, titulado “Bases de la institucionalidad”, ya encontramos razones de peso para al menos cuestionar que se mantenga hace tanto tiempo.
Artículo 1° – Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Sólo basándonos en este comienzo, ya bastaría para preguntarse: ¿Cuántos chilenos y chilenas se sienten amparados por este artículo? Partiendo de la base de que una constitución es el sustento de un pacto social, bastaría con analizar la situación de los sectores populares chilenos (estudiantes, trabajadores, chacareros, poblaciones indígenas, feministas, mineros, migrantes, etc.) para concluir que la constitución de 1980, por la vía de los hechos, viola el primer enunciado del primer artículo. Así, comenzamos a analizar una constitución que desde el comienzo es letra muerta, por su divorcio con la realidad que pretende constituir.
Tal como se muestra a lo largo de este libro, la desigualdad socioeconómica
en Chile no se limita a aspectos como el ingreso, el acceso al capital o el empleo, sino que
abarca además los campos de la educación, el poder político y el respeto y dignidad con que
son tratadas las personas. Esto afecta en mayor grado a las mujeres, la población rural y de
las regiones retrasadas, los pueblos originarios, y a personas de diversas minorías.
Continuando con lo expresado en el artículo 1°, se sigue:
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
Lo primero que cabe cuestionar es: ¿hay un único modelo de familia? ¿A qué familia se refiere? ¿Es una familia homoparental? ¿Es una familia de tradiciones mapuches? ¿O corresponde más bien al modelo de familia “blanca”, “católica” y “heteropatriarcal”?
El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.
Este punto de la actual constitución chilena no admite discrepancias. Ello no quiere decir que no invite a la reflexión crítica, ya que el concepto de bien común al que se hace referencia es lo que brilla por su ausencia. La Constitución de 1980 habla del bien común, pero no lo representa y lo que es peor, ha atentado contra él. ¿Cómo podría el Estado promover el bien común a través de la privatización de los servicios básicos del pueblo chileno sin caer en una flagrante contradicción? Tres cuestiones básicas como lo son la salud, la educación y la seguridad social han sido relegadas a las grandes mayorías chilenas. ¿Tiene sentido la mención al bien común cuando a continuación la constitución se encarga de abroquelar los intereses corporativos por sobre el interés general?
Artículo 8°— Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República.
Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales.
Ahora bien, las bases institucionales adquieren aquí un tinte perverso, al pretender erradicar de un plumazo y a punta de fusil a la propia realidad que le dió razón de ser al pacto social. Al analizar este artículo nos encontramos con un corporativismo por parte de los sectores afines al pinochetismo que conlleva la legalización de la corrupción democrática. Es decir que, con el pretexto de erradicar la lucha de clases, lo que se hizo fue consolidar los intereses de una clase social (privilegiada) por sobre el resto de las grandes mayorías sociales. En ese sentido, la dictadura de Pinochet legitimó su poder y erradicó cualquier posibilidad de ser impugnada, llegando al descaro de criminalizar y poner bajo la categoría de ilícita a la lucha de clases. Así, la Constitución de 1980 no acaba con la lucha de clases, sino que impone a una clase social como victoriosa y avasalla desde la institucionalidad para erradicar a su contrincante. En relación al ya citado artículo 1°, lejos de que el Estado “contribuya a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional a realizarse espiritual y materialmente”, lo que hace es naturalizar e imponer una visión de Estado que bastardea al concepto de bien común que en teoría fundamenta el pacto social, siendo este expropiado de las clases mayoritarias y apropiado por una elite dominante.
Lejos de anular esa tan temida lucha de clases, lo que esta Constitución hace es dejar una herida abierta que hasta hoy sangra, literal y metafóricamente. Baste solo recordar el despropósito de ojos estallados por las fuerzas públicas, frente a lo cual el propio jefe del ejecutivo (empresario multimillonario) expresó: “Creo que ha habido excesos, abusos, incumplimiento de los protocolos, incumplimiento de las reglas del uso de la fuerza, mal criterio o delitos”. Efectivamente, Piñera, no solamente debe creerlo, sino que debe asumir que Chile registró en tan solo dos semanas de iniciado el estallido social el 50% de los casos de pacientes que han perdido un globo ocular por uso de armas no letales que se han registrado en los últimos 27 años, incluso tomando en cuenta zonas de alto conflicto bélico.
De esta manera, ya tenemos elementos suficientes para comprender que se ha derrumbado ese relato que señala a Chile como “hijo pródigo” de un modelo (neo)liberal. ¿Qué costo ha implicado parir y sostener este proyecto-nación? El costo pagado ha sido el de cercenar los derechos políticos de las grandes mayorías sociales, junto al derecho de protesta ante las desigualdades estructurales y las posibilidades de soñar con un modelo de integración regional. Sin embargo, tampoco podemos caer en el reduccionismo de creer que Chile es lo que sus élites dominantes han hecho de él como proyecto-nación. No puede negarse su rica historia popular ni el rol de sus luchas sociales, inmortalizado en el canto popular de figuras de la talla de Victor Jara y Violeta Parra. “De aquellos polvos vienen estos lodos” dice el refrán, para referirse al devenir histórico. Así, comprender el presente del estallido social en Chile nos demanda visibilizar el grado de violencia que alcanza ese pacto social impuesto por Pinochet para con sus opositores, que llega a amedrentar con la categoría de muerto civil a las disidencias del orden social establecido:
Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la Constitución o en la ley, las personas que incurran o hayan incurrido en las contravenciones señaladas precedentemente no podrán optar a funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, por el término de diez años contado desde la fecha de la resolución del Tribunal, Tampoco podrán ser rectores o directores de establecimientos de educación ni ejercer en ellos funciones de enseñanza, ni explotar un medio de comunicación social o ser directores o administradores del mismo, ni desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo.
Este punto del artículo 8° permite interpelar: ¿Cuántas de las personas que toman a Chile como el modelo de democracia liberal suscriben a esta legalidad? ¿Avalan los atropellos que suceden a partir de estos fundamentos? ¿Es deseable este modelo de “democracia liberal” para el resto de las naciones latinoamericanas? Este punto se encuentra en la constitución chilena, no en la constitución venezolana o cubana. Sin embargo, no despertó el mínimo cuestionamiento de los abanderados de la democracia liberal (Sanguinetti, Talvi, Varga Llosa, Lacalle Pou, Almagro entre tantos otros), a quienes no les tiembla el pulso al cargar tintas y arremeter contra “las dictaduras populistas”. Hipócrita hemiplejia moral la de la derecha latinoamericana, que ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio al momento que sataniza algunas formas de gobierno pero calla y legítima con silencio cómplice a sus familiares ideológicos.
Por último, quiero prestarle particular atención al Artículo 9°, en el que se condena “al terrorismo” y se preveen una serie de sanciones a partir de esta figura normativa. Al respecto, se señala: No procederá respecto de estos delitos la amnistía ni el indulto, como tampoco la libertad provisional respecto de los procesados por ellos. Estos delitos serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales.
En síntesis, recordemos el rol de Piñera al inicio del estallido social cuando declaró: “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite […] Estamos muy conscientes de que [los autores de los disturbios] tienen un grado de organización, de logística, propia de una organización criminal”.
Sin lugar a dudas, podemos decir que Piñera ha asumido un rol nefasto en este proceso, legitimando la violencia contra los manifestantes. Sin embargo, es necesario no limitarse a ver sólo el árbol, cuando de lo que se trata es del bosque entero que se está incendiando. El problema no se agota en que Piñera, en su rol de jefe de Estado, haya impulsado la violencia contra los manifestantes. El verdadero problema es que la actual constitución chilena contempla esta visión y justifica el accionar represivo del cuerpo de carabineros.
En ese sentido, no es menor lo que está en juego este domingo. La sociedad chilena ha venido realizando manifestaciones de volúmenes históricos, apostando por no rehusarse a tener que conformarse con transitar el camino de lo ya dado. Así, está en juego la posibilidad de recuperarse como nación y reconstituirse a partir de un futuro que los incluya a todos, dando cuerpo a un Estado y una Constitución que verdaderamente vele por el bien común de sus ciudadanos. Más que un hermoso anhelo, para Chile esto es una urgente necesidad. Lejos de ser una cuestión de mi parecer, podemos dimensionar este fenómeno a partir del grado de deslegitimación que presenta el pacto social actual que demuestran los datos de la encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos en 2019, donde se demuestra que la legitimidad del presidente multimillonario chileno apenas alcanza un 6% en la ciudadanía chilena. Tomando el análisis del politólogo uruguayo radicado en Chile, Juan Pablo Luna, accedemos también a otros datos que refuerzan este punto. Así, nos encontramos con que los partidos políticos apenas llegan a un 3% de aprobación (y atención, porque esta cifra se ubica dentro del margen de error, que podría ser todavía menor), mientras que el parlamento apenas cuenta con un 2% de respaldo ciudadano. Independientemente de lo que ocurra este domingo, la conclusión de Luna es absolutamente certera: “Toda la política chilena está impugnada”.
El próximo domingo 25 de octubre Chile estará definiendo si decide o no reformar su constitución, además de también cómo sería ese procedimiento. Ante todo, el horizonte de cambio en América Latina vuelve a divisarse luego de una contraofensiva conservadora en nuestra región y el mundo. Si velamos por lo sano/lo saludable para nuestras democracias latinoamericanas, podemos tomar una importante lección que el pueblo Chileno nos está demostrando y es la necesidad que tenemos de afrontar las crisis de legitimidad y representación que, si bien en Chile rompe los ojos, es un mensaje que cabe para toda América Latina. Como expresó Artigas: La causa de los pueblos no admite la menor demora.
No hay cosa más sin apuro
que un pueblo haciendo la historia.
No lo seduce la gloria
ni se imagina el futuro.
Marcha con paso seguro,
calculando cada paso
y lo que parece atraso
suele transformarse pronto
en cosas que para el tonto
son causa de su fracaso.
Nicolás Mederos Turubich,
Profesor de Filosofía
*Artículo publicado el 24 de octubre de 2020, en La Diaria.